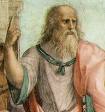
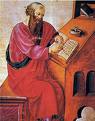
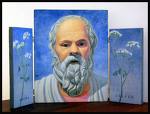
Toda persona tiene un destino El destino
Su vida está orientado por alguien.
Hay gente que adivina el destino
Hay quines afirman que no podemos cambiar nuestro destino
¿Existe el destino?El oráculo de Delfos
Los Griegos creían que podían enterarse de su destino a través del Oráculo de Delfos. El dios APOLO era el dios del oráculo, que hablaba a través de la sacerdotisa (intermediaria) PITIA.
Se cuenta que para saber uno su destino hacía llegar sus pre-guntas a PITIA, dando respuestas confusas que era necesario mayores intermediarios y así había un mayor conocimiento de APOLO, que lo sabía yodo: el pasado y el futuro.
Además se dice que en la entrada del templo de Delfos estaba una inscripción que decía: “CONOCÉTE A TI MISMO”. Mu-chas de estas historias fueron expresadas en obras de teatro como EDIPO REY.La historia y la medicina
Los Griegos estaban convencidos que el devenir del mundo era dirigido por el destino. Primero estuvieron preocupados por encontrar explicaciones naturales a los procesos naturales, es aquí donde se va forjan-do una historia que intentaba encontrar en los procesos naturales una explicación los diversos cambios de la propia natura-leza. La pérdida de una guerra se podía explicar como un castigo de los dioses. Los filósofos historiadores más famosos eran Héro-do (484-424 A.C) y Túcides (460-400 a.C.)
Los Griegos también creían que la salud o la enfermedad se debía a la intervención divina. Una persona enferma se podía curar si se ofrecían sacrificios. Esto da pie a que surja una nueva forma de pensar entre los Griegos y se da inicio a lo que se conoce como la ciencia griega de la medicina, que intentaba encontrar explicaciones natu-rales a las enfermedades como al estado de salud de las perso-nas. Se dice que el fundador de la medicina griega fue HIPOCRATES, que nació en Cos hacia el año 460 a.c.
La protección más importante contra la salud era la modera-ción, el llevar una vida ordenada, Ya que lo natural es que una persona esté sana; los desarreglos, los descuidos a la salud, pueden llevar a la enfermedad, ya sea física o psicológica.
Hoy se habla mucho de la ética médica:
El médico está obligado a ejercer su profesión sea el lugar que sea.
No extender recetas a no enfermos
Guardar el secreto profesional
Estas reglas tienen sus raíces en HIPÓCRATES, que exigió a sus discípulos que prestasen este juramento.TRES FILOSOFOS MÁS GRANDES DE LA ANTIGÜEDAD
SÓCRATES – PLATÓN - ARISTÓTELES
A los filósofos de la naturaleza se les llamó también los filóso-fos pre-socráticos. Por la sencilla razón que vivieron antes de Sócrates aunque Demócrito murió una par de después que Sócrates, pero su manera de pensar pertenece a la los filósofos de la naturaleza.
Sócrates es el primer filósofo nacido en Atenas, de la misma manera actuaron en Atenas Platón y Aristóteles.
Desde el tiempo de Sócrates la vida cultural griega se desarrollo en la ciudad de Atenas.El hombre como centro
Aproximadamente hacia los 450 a de C; Atenas se convirtió en el centro cultural griego; por tanto la filosofía también toma un nuevo rumbo. Los filósofos de la naturaleza fueron sobre todo investigadores de los cambios que se generaron en la naturale-za, por ello ocupan un lugar importante en la, historia de la ciencia.
En Atenas el interés comenzó a centrarse en el ser humano y el lugar que a éste le correspondía en la sociedad.
El sistema político en Atenas era la DEMOCRACIA (de-mo=pueblo; cracia=poder: poder del pueblo) con asambleas populares y tribunales de justicia. El pueblo era formado, se le enseñaba a participar en el proceso de democratización.
LOS SOFISTAS
Eran filósofos errantes, que se venidos de los distintos pueblos Griegos se concentraron en Atenas. Los sofistas eran personas sabia o hábil. Ellos vivían de enseñar a los ciudadanos. Tenían una actitud crítica ante la visión mítica de las cosas.
Rechazaban todo aquello que les parecía que era especulaciones filosóficas inútiles, que a pesar de haber algún tipo de respuesta sobre los cambios en la naturaleza, los hombres no lle-garían a una respuesta definitiva. Este punto de vista en filoso-fía se llama escepticismo.
Es verdad que no podemos tener respuestas a lo que acontece a nuestro alrededor, pero los seres humanos tenemos que vivir en sociedad. Entonces iniciaron su trabajo filosófico interesándo-se por los hombres y su lugar en la sociedad. Conocedores de varias formas de organización social, por su condición de errantes, sus debates en Atenas estaban orientados a aquello ya ordenado por las leyes de la naturaleza y aquello ordenado por el hombre o la sociedad. Además afirmaron que no existían normas absolutas sobre lo correcto y lo incorrecto.SÓCRATES
470 – 399 a.c. Nació en Atenas. Su padre era un escultor. Tuvo muchas cosas en común con los Sofistas, e incluso en algún momento fue considerado como tal. Para él ocupa el hombre (la humanidad) un lugar privilegiado en su actuar filosófico.
Su discusión se centraba sobre el “conocimiento de uno mismo”, si sabían qué cosas eran verdad, y qué valores tenían los hombres y si los habían comprendido y asimilado. Podía sorprender con preguntas como:
¿Qué entiendes propiamente sobre estos o aquello?
¿Qué piensas sobre ello?
¿Cómo lo probarías?
Su preocupación estaba sobre los resultados que se generaban de una acción y si concordaban con las ideas primeras.
El arte de preguntar: Sócrates lo denominó el Método Mayéutico. Una y otra vez llegaba a la conclusión que “nadie sabía nada”.
Pasó la mayor parte de su vida por las calles y plazas conversando con la gente. Su filosofar era el arte por el conocimiento, por el conocer. Diestro para aclarar ideas confusas, generador de charlas atractivas, buscaba a las personas predispuestas a aprender, a buscar la verdad, abiertos a lo nuevo. Sabía que nunca uno debía ufanarse de haber llegado a la meta. De mismo afirmaba irónicamente ”solo sé que nada sé”. Su ironía se convirtió en un gran instrumento de educación.
Quienes se sostenían sobre métodos arcaicos, viejos sentían con la presencia de Sócrates que el piso se les movía, entonces fue un blanco fácil de la crítica, incluso en el teatro mismo. Tenía muchos detractores, creándole una situación incomoda a Sócrates.
Su vida se conoce a través de Platón, que fue su alumno y que sería uno de los filósofos más importantes de la historia. Resalta su tenacidad por salir adelante ante las difi-cultades de sus detractores.
Platón escribió muchos diálogos, donde utilizó a Sócrates como su portavoz. Esto quiere decir que aquello que afirma Sócrates en los diálogos de Platón no significa que sea pensamiento de Sócrates.
El odio y el acoso de sus rivales no descansó. En el año 399 se le acusó de corromper a la juventud e introducir nuevos dioses, fue encarcelado y en su alegato de defensa se baso en la necesidad de buscar la verdad. Fue condenado a muerte por su actividad filosófica, tomado un veneno.
Sócrates no sólo fue un filósofo de pensamiento sino que conjugó su pensamiento con su actuar que incluso lo llevó a la muerte. Su filosofía fue una filosofía existencial.
El arte de conversar
Su objetivo no era enseñar a la gente. Daba la impresión que él aprendía de la gente. El conversaba. Era un hom-bre que le gustaba hacer preguntas, como si no supiese nada, en el transcurso de su conversación hacía caer en la cuenta de aquello en que estaban equivocados.EL LOGOS SOCRÁTICO
Sócrates y la Razón
Adaptación del Sócrates de Antonio Tovar
El Logos, el razonamiento es sentido por Sócrates no co-mo un instrumento, sino como una realidad que se impone a la mente y la arrastra. Expresiones como la razón nos guía, la razón nos arrastra, los argumentos nos pueden forzar, vayamos por donde el razonamiento, como el viento nos empuja [Ver República X, 607B, 611B, III, 394D] demuestran claramente esta vivencia socrática.
El Logos es sentido, por tanto, por Sócrates como una realidad autónoma, superior al que razona, el cual sólo así, mediante el razonamiento, se pone maravillosamente en contacto con un mundo más alto. Sócrates siente que posee en su interior una fuente de revelación, una llave, el ejercicio del logos, que le franquea las puertas de un mundo superior donde las cosas ya no son medianas, como el mundo de la realidad. Y es que lo que esta revela-ción interior nos entrega es la verdad misma, la verdad una, que se opone así, de la manera más terminante, a la verdad múltiple, varia, personal, caprichosa, de los sofis-tas, y también a la realidad fluyente de Heráclito.
No es fácilmente comprensible para nosotros (un poco hartos y de vuelta sobre el papel de la razón) el asombro, el entusiasmo, el deslumbramiento que en las gentes del siglo V despertaba el uso de la razón. Dialogar con Sócrates era como asistir a una fiesta o fantasmagoría, a un teatro extraordinario que nunca había sido contemplado hasta ahora por el ser humano. La consecuencia era que el sereno ejercicio de la razón producía una verdadera embriaguez: estamos ebrios de razón. [Ver Lisis 222C]. Ahora bien, Sócrates no es un racionalista, al modo cartesiano o de la Ilustración del XVIII, sino que en él está muy presente y fusionado lo contrario, es decir, lo oscuro e irracional.LO IRRACIONAL SOCRÁTICO
Es verdad que Sócrates es un racionalista; pero ello no significa que no esté también en un contacto constante con una corriente irracionalista, profunda que se mani-fiesta siempre en el fondo de la vida griega. De este modo, por debajo de la razón, este irracionalismo se desliza turbio, oscuro, profundo, pero, siempre presente.
El hombre corriente ateniense de la época socrática es un sujeto que se movía en la vida con unas cuantas verdades corrientes, heredadas, y los más difíciles enigmas del mundo y la existencia les resultaban claros y explicable: una creencia religiosa o sencillamente un proverbio, bastaban para que supiera lo que había que saber.
Domina, por tanto, el ambiente una atmósfera de verdades religiosas tradicionales y oficialmente reconocidas. Pues bien, Sócrates no reniega de ello. No quiere destruir esta tradición de su amada ciudad y, por ello, se mantiene siempre lleno de reverencia y de respeto ante la misma. Sabía muy bien que el examen racional tiene sus límites, y esto es lo que le libró de ser un filósofo jonio, un discípulo de Anaxágoras, o un mero repetidor de los eleatas. En este contexto, Sócrates, terrible lógico, por un lado, que cree en la fuerza de la razón, es, por otra parte, un reacciona-rio determinado por su actitud religiosa.
De todos modos, nos equivocaríamos si pensáramos que Sócrates se deja dominar por este ambiente perdiendo su claridad racional. Es en esta síntesis entre contrarios en donde reside su genio y su grandeza, y, posiblemente, su tragedia.
Sócrates presiente la terrible situación del hombre ateniense que, por efecto de una radical ola de racionalismo, comienza a liberarse de toda su tradición religiosa.
Abiertas las ventanas, el ateniense tiene que enfrentarse solo a las situaciones terribles de la existencia. Pero, ahora, sin religión, sin explicación mítica, perdido entre todas las cosas, sin sol y sin estrellas que pudieran guiarle, se queda convertido un pobre animal de presa, pregonando con desesperado cinismo esta triste cualidad. Del horror de este cielo vacío, quizá surge ese demoníaco afán de ac-ción que devora a valiosos jóvenes como Alcibíades y Critias, discípulos cuya carreta completa Sócrates debió de seguir horrorizado.
Sócrates es, por tanto, una Ilustrado pero actuando de un modo muy distinto al sujeto de la Ilustración del XVIII.
LA ILUSTRACIÓN SOCRÁTICA
Ilustración -escribía Kant- es la salida del hombre de su minoridad, de la que él mismo es culpable. Minoridad es la falta de capacidad para servirse de su inteligencia sin la tutela del otro. Sapere aude! Ten valor de servirte de tu propia inteligencia, tal es el lema de la Ilustración.
Pues bien, el intento de Kant de ser un hombre ilustrado, se le presenta a Sócrates de una manera muy distinta. Cuando en Atenas llega a dominar el ambiente precisamente la razón ilustrada, Sócrates señala la necesidad de, sin abandonarla, mirar en la otra dirección, es decir, mostrar respeto a la tradición y a la piedad. Lo paradóji-co del caso es que, en nombre de la piedad y de la tradición, se obligará beber la cicuta a un pensador que había sabido medir el peligro que el pensamiento racional traía consigo.
SÓCRATES Y LA MAYÉUTICA
Cuando se pregunta a los hombres, y se les pregunta bien, responden conforme a la verdad [Ver Fedón 73ª]. Todo el secreto está pues en preguntar bien. Quien pregunta bien, es decir, quien práctica la dialéctica mayeútica, descubre la verdad que está dormida en la mente de cada hombre, y se acerca a la razón que existe por sí misma. En este pre-guntar dialéctico, los interlocutores de Sócrates le siguen a gran distancia y, muchas veces turbados cuando alguien contradice y suscita de nuevo dudas o dificultades, se lan-zan de nuevo a la zozobra de la inseguridad y la búsqueda [Ver Fedón 88 c d]. El método mayéutico, por tanto, exige el ejercicio de la razón propia, desprecio de lo meramente opinable, y búsqueda rigurosa que lleve al sujeto a sacar a la luz la verdad. Esta fe socrática en la posibilidad del descubrimiento racional de la verdad, le lleva a Sócrates a compararse irónicamente con su madre la partera Fenarete. Por su parte Jenofonte afirma que la mayéutica era practicada por Sócrates no únicamente para ayudar a los demás a parir sino también, y en primer lugar, por el deseo socrático de satisfacer su amor a la verdad, su pasión intelectual, su eros.
La mayéutica arraiga, pues, en lo más hondo del pensa-miento socrático. No era ella un método para arrancar opiniones de sus interlocutores, ni menos imponerles él sus propias ideas que se le hubieran ocurrido en solitario, sino que modestamente aspira a sacar a luz la verdad que se produce naturalmente en el seno de la razón humana. Ahora bien, esta operación, como la medicina obstetricia, tiene su parte de magia y Sócrates se compara también en este aspecto con las parteras.
SÓCRATES Y EL PARTO MAYEÚTICO
Socrates afirma: [Ver Teeteto 149a-210b] ¿No sabéis que me dedico al mismo arte que mi madre? No se lo digáis a nadie, porque nadie sabe que yo tengo estas mismas habi-lidades de, estando yo estéril, servir de partera a quién está embarazada.
Además, las parteras son las mejores terceras, pues que entienden con qué hombre podría cada mujer engendrar mejores hijos. Y así como recolectar frutos corresponde al mismo arte que sembrarlos, así la tercería es del mismo que la mayéutica. Ahora que mi trabajo es más difícil que el de una partera, pues las mu-jeres no pueden parir sino verdaderos hijos, mientras que mi mayor trabajo es el de distinguir si lo que han dado a luz mis interlocutores es verdadero o no, realidad o apariencia. Yo soy nada más un luchador por la sabiduría, y ya me suele la gente echar en cara que no hago sino pre-guntar, sin descubrir nada sabio, porque me dicen que no sé nada. Los que conmigo hablan, al pronto parece que no saben nada; pero en la conversación dan a luz cosas sorprendentes, gracias a un arte mayéutica en la que yo y algún dios tenemos parte. Los que no sostuvieron bastante mi conversación abortan prematuramente. Esto le ha pa-sado a Arístides, hijo de Lisímaco, y a otros muchos. Al-gunos de ellos vuelven a mí, pero depende del demonio que anda conmigo el que yo pueda o no servirles.
MAYÉUTICA Y MAGIA
La mayéutica no es en Sócrates un puro elemento racionalista, sino un elemento íntimamente unido a la creencia en multitud de misterios de la Grecia y la Atenas de su época. Yo no se nada y soy estéril, pero te estoy sirviendo de partera -le dice a Teeteto-, y por eso hago también encantamientos hasta que des a luz tu idea. Sócrates sabe que las ideas que llega a descubrir no son suyas ni es el sólo quien consigue alcanzarlas. Fuerzas misteriosas e incontrolables están también en él presentes. Por todo ello, la existencia de los otros, el diálogo con ellos, el uso libre de la razón y la ayuda de las fuerzas misteriosas pueden permitirnos sacar a luz el contenido admirable de la verdad.
LA IRONÍA O MODESTIA SOCRÁTICA
Sócrates pertenece a una especie de hombres que no tienen amor propio en las discusiones, y que aceptan encantados la refutación si así se descubre la verdad. Confiesa que su única cualidad es la ironía, consistente en interro-gar a los sabios y procurar sacar la verdad que hay en el fondo de sus respuestas. [Ver Hipias Menor., 372 a-c]. En Sócrates la Ironía se mezcla con la cortesía cuando éste extrema su modestia hasta decir de que él es lento y gá-rrulo, y que no llega a poner en claro las cosas. El alcan-ce de la Ironía o modestia socrática se hace patente una vez que en el descubrimiento de la verdad nos encontra-mos ante la siguiente alternativa: o llegamos a alcanzarla o, por el contrario, nos debemos convencer de que no sa-bemos lo que ignoramos, y esto no sería, en verdad, un premio despreciable de nuestro trabajo. Tal es el fundamento del famoso sólo sé que no sé nada, la afirmación socrática más concluyente e indubitable, resultado de una fundamental desconfianza. Y es que si Sócrates discute siempre para descubrir si efectivamente sabe o no, es porque no quiere hacerse ilusiones de que sabe algo cuando nada sabe. Por todo ello, con una modestia que es la más firme base de todo método de conquista de la ver-dad, grita Sócrates: Atenienses que me escucháis; no sé nada, y ante vosotros me presento desnudo y sin los adornos de una mentirosa certeza. Además, la ironía o modestia socrática es grande en cuanto que por ella se traza límites. Así no incurre en la insensatez de discutir de omni re scíbili, como por principio hacían los sofistas. Y es que el vino de los saberes recién descubiertos no se le subió a Sócrates a la cabeza. Conservó un afán tan grande de saber que la apariencia de sabiduría en los maestros sábelotodo le parecía mera elocuencia. En este sentido, la ironía socrática representa también un afán de sinceri-dad que le aleja de todo culto a las meras apariencias.
El valor socrático
Un conocimiento correcto lleva a acciones correctas. La necesidad de unir a las palabras el testimonio. “quien sepa que es bueno, también hará el bien”. Sócrates pensaba que teníamos una “conciencia”, una voz divina que no decía que estaba bien.
El valor para Sócrates ocupa un lugar preponderante en su quehacer de filósofo. Tratará de conocer qué es el bien en cuanto a su contenido y concretamente el bien moral. El problema del valor es para él un problema ético.
Genera todo un debate sobre el bien moral y acabar con sus falsas ideas: “bueno”, “honradez”, “virtud”, de felicidad. Estos conceptos podrían interpretarse primero: como utilitarismo, aquello que me conduce a un fin; segundo como hedonismo, lo placentero por lo placentero y tercero, sentido del naturalismo, dominado por la supe-rioridad de su amo, por lo divino.
El utilitarismo y el naturalismo no podían presentarse como última respuesta al problema, pues la utilidad y el dominio están al servicio de un fin más alto. Platón en el Gorgias (488-509), hace aparecer a Sócrates llevando Calicles paso a paso hasta hacerle ver y confesar que no todo placer y apetito resultan deseables, pues si no, habría que dar por bueno el goce de vil , por ejemplo, el goce que experimenta al rascarse el que tiene sarna, y su ideal sería pasarse la vida rascándose. Esto no puede admitir Calicles y se ve forzado a aceptar que hay placeres buenos y malos, entonces la discusión ya no centra en el placer o el apetito sino que hay que recurrir a otro criterio que está por encima de ellos y que se divide en placer bueno y malo. ¿Cuál será este nuevo criterio? Es la esencia del valor ético. Platón siempre se refiere a que el hombre deber ser sabio y prudente, “el inteligente es sabio, el sabio es bue-no”. El hombre virtuoso es el que está dispuesto a entender.
Entonces el hombre bueno es aquél que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y que no está ese saber el socie-dad, sino en uno mismo. Sócrates pensaba que no se po-día ser feliz si uno actuaba en contra de sus convicciones. El que sepa cómo ser un hombre feliz intentará serlo.
¿PODRÍAS SER FELIZ SI CONSTANTEMENTE HACES COSAS QUE SABES QUE NO ESTÁN BIEN?